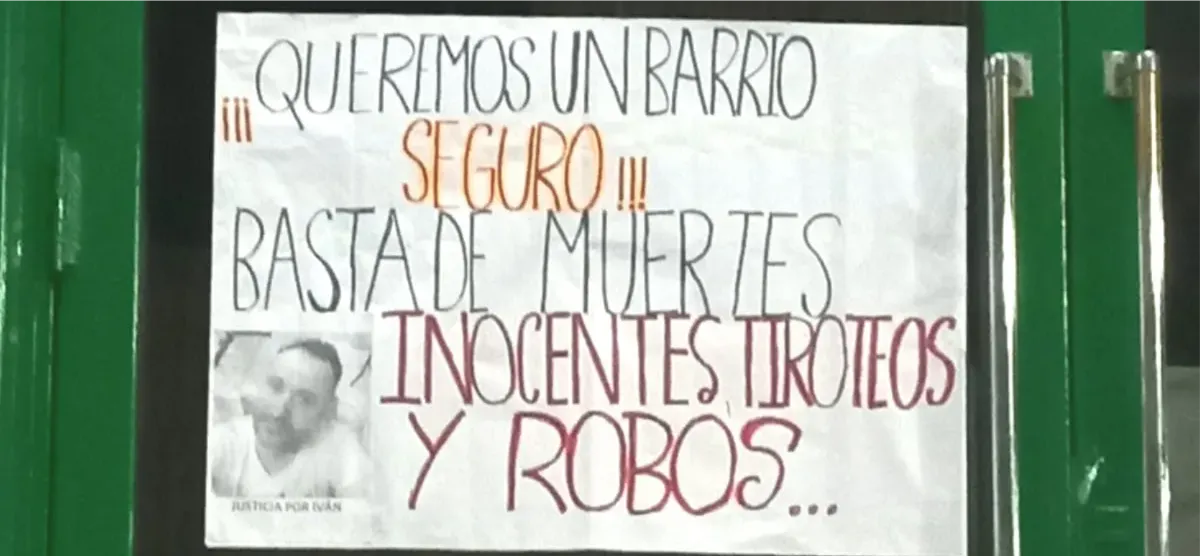

El Relevamiento Socioeconómico 2025 indica que el 16,2% del empleo de Rafaela depende del sector público. Más allá de su papel estabilizador, el aumento sostenido de la planta estatal plantea interrogantes sobre la sostenibilidad fiscal, la eficiencia y el reparto de costos entre contribuyentes y usuarios. Desde CASTELLANOS, analizamos cifras y tensiones y proponemos una lectura crítica de este fenómeno.
Por Nicolás Bordón- El crecimiento del empleo público en Rafaela llega con efectos concretos: salarios, cargas sociales y gasto corriente que demandan financiamiento continuo. Según detalla el Relevamiento Socioeconómico 2025 del ICEDeL, el 16,2% de los puestos de trabajo locales corresponde al sector estatal, una proporción que ha registrado aumentos leves pero sostenidos en los últimos años. Esta evolución, confirma que el incremento del empleo público no es una excepción aislada sino una tendencia estructural; que si bien no reemplaza al empleo privado (que sigue siendo el principal motor de ocupación), sí instala un nuevo equilibrio que comienza a tensar las cuentas locales, en especial cuando los ingresos públicos no crecen al mismo ritmo que la expansión de la planta estatal.
Esos costos no son neutros. En contextos donde el Estado actúa como empleador extensivo, las implicancias fiscales pueden traducirse en mayores tasas municipales, recortes discrecionales en inversión pública o desplazamiento de recursos desde inversión productiva hacia gasto corriente. Esos efectos, a la larga, inciden en la capacidad de la ciudad para sostener infraestructura, incentivos a la producción y políticas de desarrollo económico.
Como advierte Luis Beccaria en «Mercado de trabajo y segmentación ocupacional» (2001), la expansión del empleo público suele ser una respuesta funcional a la insuficiencia del mercado, pero con límites claros en materia de eficiencia y equidad.
Es decir: puede sostener empleo, pero también crear dependencias, rigideces presupuestarias y una estructura de gastos difícil de revertir cuando la dinámica económica reclama ajustes. En ciudades con tradición productiva como Rafaela, la pregunta que surge es si ese empleo público complementa el proyecto de desarrollo local o lo reemplaza por inercia burocrática.
Presión fiscal local y redistribución de costos
Una consecuencia poco discutida en voz alta es la redistribución del costo de sostener una planta pública elevada. Cuando las arcas no alcanzan, los gobiernos locales y regionales enfrentan alternativas incómodas: aumentar tasas y tributos, recortar inversión en bienes públicos (obra, mantenimiento) o endeudarse. Cualquiera de esas salidas tiene efectos en la economía real: las subas en tasas municipales pueden golpear a comercios y hogares; la reducción de inversión afecta la competitividad; el endeudamiento eleva la carga futura. En la ciudad, al último aumento del 13% de la tasa municipal efectuado en enero de este año, se suman nuevas actualizaciones del DREI para monotributistas, mutuales y entidades financieras. Esto lo afirman los concejales de la oposición; quienes agregan que desde diciembre de 2023 a la fecha, el aumento de los tributos locales alcanzo más de un 360%.
Por todo ello, el planteo no responde a una hipótesis abstracta, sino a una lógica contable básica. En Rafaela, donde el sector servicios concentra el 48,3% del empleo y el comercio representa alrededor del 22%, las decisiones fiscales locales tienen un impacto directo en la demanda doméstica y en la actividad de pequeñas y medianas empresas que son la columna vertebral del empleo privado.
La necesidad de establecer criterios
Oscar Oszlak en «Formas del Estado argentino» (1982), señaló que el Estado asume funciones múltiples y a veces contradictorias. Traducido al presente local, sin reformas institucionales y criterios claros de diseño del empleo público (perfiles, productividad, evaluación de resultados) la expansión puede derivar en mayor gasto permanente sin mejoras proporcionales en la calidad del servicio.
Por ello, podemos inferir que la discusión sobre el empleo público no exige recetas extremas ni sofisticadas, sino criterios sensatos y transparentes. En pocas palabras, lo que se necesita es una revisión inteligente de cómo, dónde y para qué se sostiene cada puesto estatal.
En Rafaela, una primera línea de acción podría orientarse a evaluar con mayor precisión el desempeño de las áreas estatales, estableciendo indicadores públicos que permitan identificar cuellos de botella, duplicaciones de funciones y zonas de bajo impacto. Esta información, debería servir para tomar decisiones con base técnica, garantizando que la expansión de la planta esté guiada por necesidades reales y no por inercia burocrática.
En paralelo, se vuelve indispensable revisar la estructura de gasto público. Un esquema donde la mayor parte del presupuesto se destina a salarios y funcionamiento tiende a asfixiar cualquier intento de inversión estratégica. Cuando el gasto corriente crece más rápido que los ingresos, las obras se postergan, los incentivos productivos se debilitan, y los contribuyentes terminan financiando una estructura que no necesariamente mejora su calidad de vida.
Finalmente, pensar políticas activas para el empleo privado formal debe volver a estar en el centro del debate. Sin un ecosistema que dinamice la inversión, fortalezca a las pymes y promueva el desarrollo tecnológico, el Estado seguirá siendo una puerta de entrada sostenida a la estabilidad laboral. Eso, más que un síntoma de fortaleza, habla de un desequilibrio estructural que es necesario corregir.
Como plantea Juan Carlos Torre en «El desarrollo de la estructura ocupacional argentina» (1990), el empleo público sin reglas claras de inserción y evaluación, termina habilitando tensiones fiscales que erosionan las capacidades del Estado.














